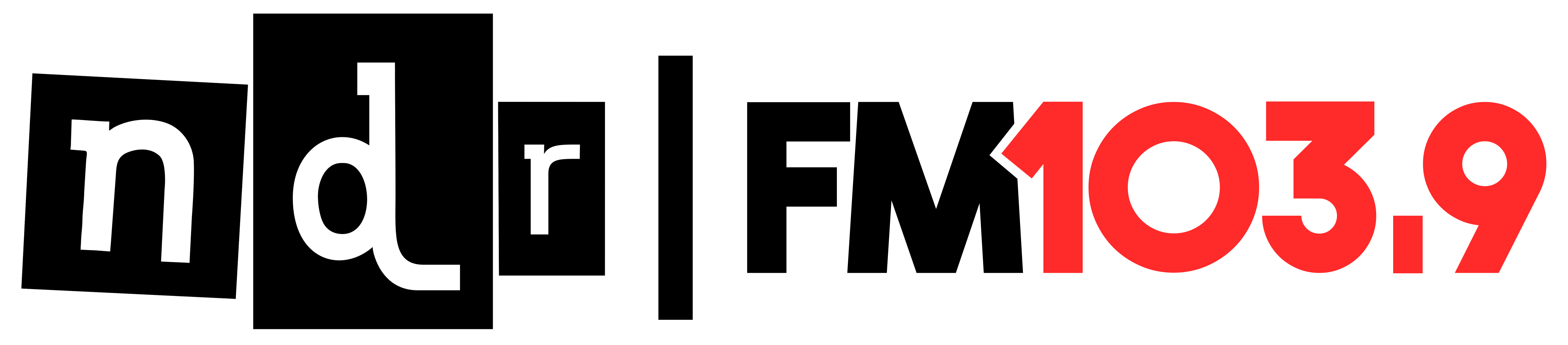Ante la preocupación y el malestar por la contaminación ambiental producto de las tareas de una hormigonera y el basural a cielo abierto, sumados a la creciente inseguridad rural, la Unión Vecinal del Paraje Pavón, partido de General Lavalle, está evaluando la posibilidad de presentar próximamente un amparo judicial.
Somos el tacho de basura de La Costa.
Enrique, vecino de Paraje Pavón
La confirmación fue efectuada por Enrique, residente del lugar, quien entrevistado en La Radio Ha Vivido Equivocada señaló que el gobierno no ejerce ningún tipo de control a la hormigonera Rotax y que Pavón se convirtió en el sumidero de desechos del Partido de la Costa.